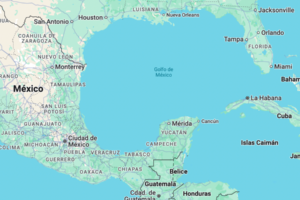Por: Andrés Rodríguez
Habían pasado más de diecisiete años de mi último viaje con este grupo de amigos, nos conocimos siendo estudiantes, unidos por el amor a la música. Con ellos tomé mi primer vuelo en avión hace casi treinta años. Estaba muy emocionado de volver a viajar con ellos, y recordar aquellos días de nuestra juventud.

No había cenado la noche anterior, a veces pasa con el cambio de horario. O tal vez fue que llegué al hotel cansado por la caminata de la tarde anterior por las calles y por la plaza frente a la Parroquia de la Sagrada Concepción que se mantenía de pie, mostrando las cicatrices del temblor que los había golpeado solo dos semanas atrás.
Cientos de personas pasaban bajo su silueta sin reparar en sus grietas. Era fácil distinguir a los turistas entre tantas personas, eran los que se detenían a elevar la mirada para ver el daño en la torre de la parroquia. Nosotros entre ellos.

Pero esa mañana de otoño en Ozumba, desperté con hambre. Tal vez por la emoción que se anticipaba al Festival “Rondallas al Pie de los Volcanes”, que se realizaría esa tarde. No importa cuantos años pasen, esa sensación previa, que aparece cada vez que vas a subir a un escenario sigue ahí. Es como un integrante más del grupo, quien te recuerda con un discreto golpe en el estómago, que el público espera y merece que des lo mejor de ti; cada vez, en cada escenario.
Era temprano. Y aunque aún no se podía decir formalmente que había amanecido, el sol ya había iniciado su faena. Escalaba indolente las laderas posteriores de los volcanes que se levantaban hasta un cielo que los envolvía en un palio real de nubes blancas. Sus rayos tibios apenas se atrevían a acariciar esas laderas, como con cuidado de no derretir las nieves que adornan los cuerpos de un joven guerrero tlaxcalteca y su amada princesa, eternamente dormida.

No se alcanzaban a ver las cimas blancas esa mañana nublada, ni las fumarolas, mala suerte. No podría decirle a mi padre que había visto esa imagen que él me ha descrito tantas veces desde niño. Que le trae a él tanta alegría, tan buenos recuerdos de sus días de estudiante, de una juventud que se fue desmoronando, y dejó algunos guijarros muy cerca de aquellos volcanes.
Los primeros en despertar salimos al pasillo del hotel, a disfrutar de aquella alba perezosa que avanza despacio. De esas que se dan al despertar en un pueblo al pie de la montaña. No como en Hermosillo, donde el sol se apresura y salta pretencioso sobre un horizonte tendido, que apenas le presenta resistencia alguna.
Los demás compañeros salieron uno a uno de sus cuartos. Estiraban lo brazos y aspiraban profundo un aire diferente, más delgado, que no alcanza al primer aliento. Pero aún siendo tan tenue, compensaba su escasez con la fragancia del césped húmedo y el huerto de peras de aquel hotel, combinado con la brisa fría que bajaba del glaciar, tras la última noche de aquel septiembre.

Y así iniciaba para nosotros un día que habíamos imaginado meses atrás, en otra tierra, en otro tiempo, con otro sol.
No quisimos esperar demasiado y, como buenos norteños, quisimos empezar el día con un desayuno generoso; acompañado de amigos, un café y una charla amena. Algo que compensara el sacrificio de aguantar un sábado sin carne asada.
Caminamos unas cuadras; sobre una calle sencilla, de un barrio sencillo, en un pueblo sencillo. En el que su gente iniciaba un fin de semana como cualquier otro y se mostraban casi indiferentes a nuestra presencia en aquel lugar tan lejano a nuestra tierra.
Una señora barría el zaguán mientras un hombre pasaba a nuestro lado en bicicleta, pienso yo, al labor. Con un ademán de cabeza nos saludó, regresamos el saludo y seguimos caminando. La idea del temblor que los había sorprendido apenas dos semanas antes parecía ahora muy lejana, tan ajena para ellos, que sentí un poco de vergüenza por la cobardía de haber considerado cancelar el viaje por un temor que ahora me hacía sentir pequeño.
Llegamos a una casona blanca. Y tras pasar un portón abierto vimos las mesas ya puestas. No sé si fuimos los primeros clientes esa mañana, pero la ancianita regando las flores del vasto jardín interior, así como el hombre limpiando las últimas mesas, me hicieron pensar que no tenían mucho de haber iniciado el servicio.

Escogimos una mesa larga, cerca del comal, donde preparaban tortillas de maíz de varios colores. El calor de la estufa nos reconfortaba un poco aquella fría mañana de otoño.
El olor a tocino, cebolla y chiles saltando de un lado a otro en un sartén caliente, suelen reclamar su lugar en las cocinas de las familias mexicanas. También se hacía presente aquí, pero compartía un poco de su gloria con otros aromas nuevos que anticipaban solo buenas posibilidades.
Había muchas cosas a elegir en el menú, platillos clásicos que encontrarías en cualquier restaurante de Sonora, también algunos muy típicos y regionales, y otros casi exóticos. Estaban esos platillos que habiendo nacido en estos valles entre las montañas hace cientos de años, ya han sido adoptados por cada mexicano, que los siente como propios. Yo pedí algo común; sin arriesgar demasiado, huevos divorciados y una quesadilla de chorizo. Por supuesto, no olvidé pedir que le agregaran queso. No era momento de entrar en debates semánticos, el hambre nos vuelve humildes. Incluso, tragándome mi orgullo sonorense, pedí un poco de Pico de Gallo, que en nuestra tierra sería una Salsa Bandera.

La excelente comida fue revitalizadora, pero la plática con los amigos lo fue aún más. Surgían los recuerdos, las anécdotas de siempre que se disfrutan como la primera vez y generan las risas genuinas de siempre. Y eventualmente, algún comentario más íntimo, que merecía el silencio y la atención de los que compartían la mesa. Y después, ante la sorpresa de uno de nosotros: “¡Señora, a mi quesadilla no le pusieron queso!”, volvieron las risas.
Durante la sobremesa, terminábamos con los últimos sorbos del café de olla, con calma, casi con culpa de terminarlo. Tratando de extender el momento para dar espacio al menos a un recuerdo más, una anécdota más, una carcajada más.
El agradable frío de esa mañana era diferente, hasta extraño para quienes vivimos en el desierto al nivel del mar. Algunos platillos del menú sin duda eran extraños, las quesadillas sin queso siempre han sido extrañas para mí, varias frutas y algunas de las flores recién regadas también eran extrañas. Y por supuesto la calma después de solo dos semanas de haber sido sacudidos por un temblor tan fuerte, eran algo extraño.
Pero, lo verdaderamente extraño durante aquel desayuno de sábado en el último día de septiembre del 2017, fue la pareja de leones africanos que también desayunaban, solo a unos metros de nosotros.